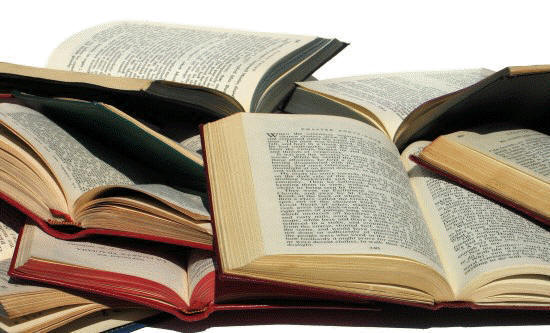|
|
|
|
L a G r a n E n c i c l o p e d i a
I l u s t r a d a d e l P r o y e c t
o S a l ó n H o g a r
|
|
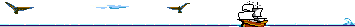 |
Clásicos
de la literartura
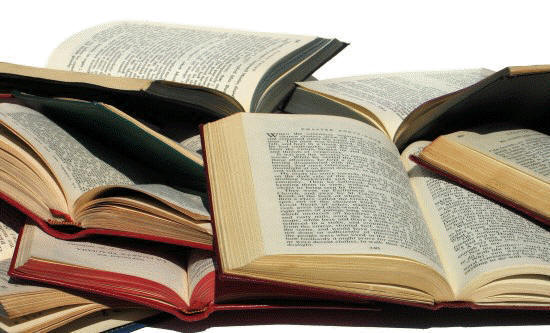
EL SI DE LA NIÑAS
Leandro
Fernández de Moratín
Proyecto
Salón Hogar
Página [2]
 
Advertencia
El sí de las
niñas se representó en el teatro de la Cruz el día 24
de enero de 1806, y si puede dudarse cuál sea entre las comedias del
autor la más estimable, no cabe duda en que ésta ha sido la que
el público español recibió con mayores aplausos. Duraron
sus primeras representaciones veinte y seis días consecutivos, hasta que
llegada la cuaresma se cerraron los teatros como era costumbre. Mientras el
público de Madrid acudía a verla, ya se representaba por los
cómicos de las provincias, y una culta reunión de personas
ilustres e inteligentes se anticipaba en Zaragoza a ejecutarla en un teatro
particular, mereciendo por el acierto de su desempeño la
aprobación de cuantos fueron admitidos a oírla. Entretanto se
repetían las ediciones de esta obra: cuatro se hicieron en Madrid
durante el año de 1806, y todas fueron necesarias para satisfacer la
común curiosidad de leerla, excitada por las representaciones del
teatro.
¡Cuánta debió ser
entonces la indignación de los que no gustan de la ajena celebridad, de
los que ganan la vida buscando defectos en todo lo que otros hacen, de los que
escriben comedias sin conocer el arte de escribirlas, y de los que no quieren
ver descubiertos en la escena vicios y errores tan funestos a la sociedad como
favorables a sus privados intereses! La aprobación pública
reprimió los ímpetus de los críticos folicularios: nada
imprimieron contra esta comedia, y la multitud de exámenes, notas,
advertencias y observaciones a que dio ocasión, igualmente que las
contestaciones y defensas que se hicieron de ella, todo quedó
manuscrito. Por consiguiente, no podían bastar estos imperfectos
desahogos a satisfacer la animosidad de los émulos del autor, ni el
encono de los que resisten a toda ilustración y se obstinan en perpetuar
las tinieblas de la ignorancia. Éstos acudieron al modo más
cómodo, más pronto y más eficaz, y si no lograron el
resultado que esperaban, no hay que atribuirlo a su poca diligencia. Fueron
muchas las delaciones que se hicieron de esta comedia al tribunal de la
Inquisición. Los calificadores tuvieron no poco que hacer en examinarlas
y fijar su opinión acerca de los pasajes citados como reprensibles; y en
efecto, no era pequeña dificultad hallarlos tales en una obra en que no
existe ni una sola proposición opuesta al dogma ni a la moral
cristiana.
Un ministro, cuya principal
obligación era la de favorecer los buenos estudios, hablaba el lenguaje
de los fanáticos más feroces, y anunciaba la ruina del autor de
El sí de las niñas como la de un
delincuente merecedor de grave castigo. Tales son los obstáculos que han
impedido frecuentemente en España el progreso rápido de las
luces, y esta oposición poderosa han tenido que temer los que han
dedicado en ella su aplicación y su talento a la indagación de
verdades útiles y al fomento y esplendor de la literatura y de las
artes. Sin embargo, la tempestad que amenazaba se disipó a la presencia
del Príncipe de la Paz; su respeto contuvo el furor de los ignorantes y
malvados hipócritas que, no atreviéndose por entonces a moverse,
remitieron su venganza para ocasión más favorable.
En cuanto a la ejecución de esta
pieza, basta decir que los actores se esmeraron a porfía en acreditarla,
y que sólo excedieron al mérito de los demás los papeles
de Doña Irene, Doña Francisca y Don Diego. En el primero se
distinguió María Ribera, por la inimitable naturalidad y gracia
cómica con que supo hacerle. Josefa Virg rivalizó con ella en el
suyo, y Andrés Prieto, nuevo entonces en los teatros de Madrid,
adquirió el concepto de actor inteligente que hoy retiene todavía
con general aceptación.
[EL AUTOR]
|
PERSONAJES
|
|
|
DON DIEGO. |
|
|
DON CARLOS. |
|
|
DOÑA IRENE. |
|
|
DOÑA FRANCISCA. |
|
|
RITA. |
|
|
SIMÓN. |
|
|
CALAMOCHA. |
|
La escena es en una posada de Alcalá de
Henares.
El teatro representa una sala de paso con cuatro
puertas de habitaciones para huéspedes, numeradas todas. Una más
grande en el foro, con escalera que conduce al piso bajo de la casa. Ventana de
antepecho a un lado. Una mesa en medio, con banco, sillas, etc.
La acción empieza a las siete de
la tarde y acaba a las cinco de la mañana siguiente.
 
Acto I
|
|
|
|
|
DON DIEGO,
SIMÓN.
|
|
|
|
Sale
DON DIEGO de su cuarto,
SIMÓN, que está sentado en una silla, se
levanta.
|
|
|
|
DON DIEGO.-
¿No han venido
todavía?
|
|
|
|
SIMÓN.-
No, señor.
|
|
|
|
DON DIEGO.-
Despacio lo han tomado, por
cierto.
|
|
|
|
SIMÓN.-
Como su tía la quiere tanto,
según parece, y no la ha visto desde que la llevaron a
Guadalajara...
|
|
|
|
DON DIEGO.-
Sí. Yo no digo que no la viese;
pero con media hora de visita y cuatro lágrimas estaba concluido.
|
|
|
|
SIMÓN.-
Ello también ha sido
extraña determinación la de estarse usted dos días enteros
sin salir de la posada. Cansa el leer, cansa el dormir... Y, sobre todo, cansa
la mugre del cuarto, las sillas desvencijadas, las estampas del hijo
pródigo, el ruido de campanillas y cascabeles, y la conversación
ronca de carromateros y patanes, que no permiten un instante de quietud.
|
|
|
|
DON DIEGO.-
Ha sido conveniente el hacerlo
así. Aquí me conocen todos: el Corregidor, el señor Abad,
el Visitador, el Rector de Málaga... ¡Qué sé yo!
Todos. Y ha sido preciso estarme quieto y no exponerme a que me hallasen por
ahí.
|
|
|
|
SIMÓN.-
Yo no alcanzo la causa de tanto
retiro. Pues ¿hay más en esto que haber acompañado usted a
Doña Irene hasta Guadalajara para sacar del convento a la niña y
volvernos con ellas a Madrid?
|
|
|
|
DON DIEGO.-
Sí, hombre; algo más hay
de lo que has visto.
|
|
|
|
SIMÓN.-
Adelante.
|
|
|
|
DON DIEGO.-
Algo, algo... Ello tú al cabo
lo has de saber, y no puede tardarse mucho... Mira, Simón, por Dios te
encargo que no lo digas... Tú eres hombre de bien, y me has servido
muchos años con fidelidad... Ya ves que hemos sacado a esa niña
del convento y nos la llevamos a Madrid.
|
|
|
|
SIMÓN.-
Sí, señor.
|
|
|
|
DON DIEGO.-
Pues bien... Pero te vuelvo a encargar
que a nadie lo descubras.
|
|
|
|
SIMÓN.-
Bien está, señor.
Jamás he gustado de chismes.
|
|
|
|
DON DIEGO.-
Ya lo sé. Por eso quiero fiarme
de ti. Yo, la verdad, nunca había visto a la tal Doña Paquita.
Pero, mediante la amistad con su madre, he tenido frecuentes noticias de ella;
he leído muchas de las cartas que escribía; he visto algunas de
su tía la monja, con quien ha vivido en Guadalajara; en suma, he tenido
cuantos informes pudiera desear acerca de sus inclinaciones y su conducta. Ya
he logrado verla; he procurado observarla en estos pocos días y, a decir
verdad, cuantos elogios hicieron de ella me parecen escasos.
|
|
|
|
SIMÓN.-
Sí, por cierto... Es muy linda
y...
|
|
|
|
DON DIEGO.-
Es muy linda, muy graciosa, muy
humilde... Y, sobre todo, ¡aquel candor, aquella inocencia! Vamos, es de
lo que no se encuentra por ahí... Y talento... Sí señor,
mucho talento... Conque, para acabar de informarte, lo que yo he pensado
es...
|
|
|
|
SIMÓN.-
No hay que decírmelo.
|
|
|
|
DON DIEGO.-
¿No? ¿Por
qué?
|
|
|
|
SIMÓN.-
Porque ya lo adivino. Y me parece
excelente idea.
|
|
|
|
DON DIEGO.-
¿Qué dices?
|
|
|
|
SIMÓN.-
Excelente.
|
|
|
|
DON DIEGO.-
¿Conque al instante has
conocido?...
|
|
|
|
SIMÓN.-
¿Pues no es claro?...
¡Vaya!... Dígole a usted que me parece muy buena boda. Buena,
buena.
|
|
|
|
DON DIEGO.-
Sí señor... Ya lo he
mirado bien y lo tengo por cosa muy acertada.
|
|
|
|
SIMÓN.-
Seguro que sí.
|
|
|
|
DON DIEGO.-
Pero quiero absolutamente que no se
sepa hasta que esté hecho.
|
|
|
|
SIMÓN.-
Y en eso hace usted bien.
|
|
|
|
DON DIEGO.-
Porque no todos ven las cosas de una
manera, y no faltaría quien murmurase, y dijese que era una locura, y
me...
|
|
|
|
SIMÓN.-
¿Locura? ¡Buena
locura!... ¿Con una chica como ésa, eh?
|
|
|
|
DON DIEGO.-
Pues ya ves tú. Ella es una
pobre... Eso sí... Porque aquí entre los dos, la buena de
Doña Irene se ha dado tal prisa a gastar desde que murió su
marido que, si no fuera por estas benditas religiosas y el canónigo de
Castrojeriz, que es también su cuñado, no tendría para
poner un puchero a la lumbre... Y muy vanidosa y muy remilgada, y hablando
siempre de su parentela y de sus difuntos, y sacando unos cuentos allá
que... Pero esto no es del caso... Yo no he buscado dinero, que dineros tengo.
He buscado modestia, recogimiento, virtud.
|
|
|
|
SIMÓN.-
Eso es lo principal... Y, sobre todo,
lo que usted tiene ¿para quién ha de ser?
|
|
|
|
DON DIEGO.-
Dices bien... ¿Y sabes
tú lo que es una mujer aprovechada, hacendosa, que sepa cuidar de la
casa, economizar, estar en todo?... Siempre lidiando con amas, que si una es
mala, otra es peor, regalonas, entremetidas, habladoras, llenas de
histérico, viejas, feas como demonios... No señor, vida nueva.
Tendré quien me asista con amor y fidelidad, y viviremos como unos
santos... Y deja que hablen y murmuren y...
|
|
|
|
SIMÓN.-
Pero, siendo a gusto de entrambos,
¿qué pueden decir?
|
|
|
|
DON DIEGO.-
No, yo ya sé lo que
dirán; pero... Dirán que la boda es desigual, que no hay
proporción en la edad, que...
|
|
|
|
SIMÓN.-
Vamos, que no parece tan notable la
diferencia. Siete u ocho años a lo más...
|
|
|
|
DON DIEGO.-
¡Qué, hombre!
¿Qué hablas de siete u ocho años? Si ella ha cumplido
dieciséis años pocos meses ha.
|
|
|
|
SIMÓN.-
Y bien, ¿qué?
|
|
|
|
DON DIEGO.-
Y yo, aunque gracias a Dios estoy
robusto y... Con todo eso, mis cincuenta y nueve años no hay quien me
los quite.
|
|
|
|
SIMÓN.-
Pero si yo no hablo de eso.
|
|
|
|
DON DIEGO.-
Pues ¿de qué hablas?
|
|
|
|
SIMÓN.-
Decía que... Vamos, o usted no
acaba de explicarse, o yo lo entiendo al revés... En suma, esta
Doña Paquita, ¿con quién se casa?
|
|
|
|
DON DIEGO.-
¿Ahora estamos ahí?
Conmigo.
|
|
|
|
SIMÓN.-
¿Con usted?
|
|
|
|
DON DIEGO.-
Conmigo.
|
|
|
|
SIMÓN.-
¡Medrados quedamos!
|
|
|
|
DON DIEGO.-
¿Qué dices?... Vamos,
¿qué?...
|
|
|
|
SIMÓN.-
¡Y pensaba yo haber
adivinado!
|
|
|
|
DON DIEGO.-
Pues ¿qué creías?
¿Para quién juzgaste que la destinaba yo?
|
|
|
|
SIMÓN.-
Para Don Carlos, su sobrino de usted,
mozo de talento, instruido, excelente soldado, amabilísimo por todas sus
circunstancias... Para ése juzgué que se guardaba la tal
niña.
|
|
|
|
DON DIEGO.-
Pues no señor.
|
|
|
|
SIMÓN.-
Pues bien está.
|
|
|
|
DON DIEGO.-
¡Mire usted qué idea!
¡Con el otro la había de ir a casar!... No señor; que
estudie sus matemáticas.
|
|
|
|
SIMÓN.-
Ya las estudia; o, por mejor decir, ya
las enseña.
|
|
|
|
DON DIEGO.-
Que se haga hombre de valor y...
|
|
|
|
SIMÓN.-
¡Valor! ¿Todavía
pide usted más valor a un oficial que en la última guerra, con
muy pocos que se atrevieron a seguirle, tomó dos baterías,
clavó los cañones, hizo algunos prisioneros, y volvió al
campo lleno de heridas y cubierto de sangre?... Pues bien satisfecho
quedó usted entonces del valor de su sobrino; y yo le vi a usted
más de cuatro veces llorar de alegría cuando el rey le
premió con el grado de teniente coronel y una cruz de
Alcántara.
|
|
|
|
DON DIEGO.-
Sí señor; todo es
verdad, pero no viene a cuento. Yo soy el que me caso.
|
|
|
|
SIMÓN.-
Si está usted bien seguro de
que ella le quiere, si no le asusta la diferencia de la edad, si su
elección es libre...
|
|
|
|
DON DIEGO.-
Pues ¿no ha de serlo?...
Doña Irene la escribió con anticipación sobre el
particular. Hemos ido allá, me ha visto, la han informado de cuanto ha
querido saber, y ha respondido que está bien, que admite gustosa el
partido que se le propone... Y ya ves tú con qué agrado me trata,
y qué expresiones me hace tan cariñosas y tan sencillas... Mira,
Simón, si los matrimonios muy desiguales tienen por lo común
desgraciada resulta, consiste en que alguna de las partes procede sin libertad,
en que hay violencia, seducción, engaño, amenazas, tiranía
doméstica... Pero aquí no hay nada de eso. ¿Y qué
sacarían con engañarme? Ya ves tú la religiosa de
Guadalajara si es mujer de juicio; ésta de Alcalá, aunque no la
conozco, sé que es una señora de excelentes prendas; mira
tú si Doña Irene querrá el bien de su hija; pues todas
ellas me han dado cuantas seguridades puedo apetecer... La criada, que la ha
servido en Madrid y más de cuatro años en el convento, se hace
lenguas de ella; y sobre todo me ha informado de que jamás
observó en esta criatura la más remota inclinación a
ninguno de los pocos hombres que ha podido ver en aquel encierro. Bordar,
coser, leer libros devotos, oír misa y correr por la huerta
detrás de las mariposas, y echar agua en los agujeros de las hormigas,
éstas han sido su ocupación y sus diversiones...
¿Qué dices?
|
|
|
|
SIMÓN.-
Yo nada, señor.
|
|
|
|
DON DIEGO.-
Y no pienses tú que, a pesar de
tantas seguridades, no aprovecho las ocasiones que se presentan para ir ganando
su amistad y su confianza, y lograr que se explique conmigo en absoluta
libertad... Bien que aún hay tiempo... Sólo que aquella
Doña Irene siempre la interrumpe; todo se lo habla... Y es muy buena
mujer, buena...
|
|
|
|
SIMÓN.-
En fin, señor, yo
desearé que salga como usted apetece.
|
|
|
|
DON DIEGO.-
Sí; yo espero en Dios que no ha
de salir mal. Aunque el novio no es muy de tu gusto... ¡Y qué
fuera de tiempo me recomendabas al tal sobrinito! ¿Sabes tú lo
enfadado que estoy con él?
|
|
|
|
SIMÓN.-
Pues ¿qué ha hecho?
|
|
|
|
DON DIEGO.-
Una de las suyas... Y hasta pocos
días ha no lo he sabido. El año pasado, ya lo viste, estuvo dos
meses en Madrid... Y me costó buen dinero la tal visita... En fin, es mi
sobrino, bien dado está; pero voy al asunto. Ya te acuerdas de que a muy
pocos días de haber salido de Madrid recibí la noticia de su
llegada.
|
|
|
|
SIMÓN.-
Sí, señor.
|
|
|
|
DON DIEGO.-
Y que siguió
escribiéndome, aunque algo perezoso, siempre con la data de
Zaragoza.
|
|
|
|
SIMÓN.-
Así es la verdad.
|
|
|
|
DON DIEGO.-
Pues el pícaro no estaba
allí cuando me escribía las tales cartas.
|
|
|
|
SIMÓN.-
¿Qué dice usted?
|
|
|
|
DON DIEGO.-
Sí, señor. El día
tres de julio salió de mi casa, y a fines de septiembre aún no
había llegado a sus pabellones... ¿No te parece que para ir por
la posta hizo muy buena diligencia?
|
|
|
|
SIMÓN.-
Tal vez se pondría malo en el
camino, y por no darle a usted pesadumbre...
|
|
|
|
DON DIEGO.-
Nada de eso. Amores del señor
oficial y devaneos que le traen loco... Por ahí en esas ciudades puede
que... ¿Quién sabe? Si encuentra un par de ojos negros, ya es
hombre perdido... ¡No permita Dios que me le engañe alguna bribona
de estas que truecan el honor por el matrimonio!
|
|
|
|
SIMÓN.-
¡Oh! No hay que temer... Y si
tropieza con alguna fullera de amor, buenas cartas ha de tener para que le
engañe.
|
|
|
|
DON DIEGO.-
Me parece que están
ahí... Sí. Busca al mayoral, y dile que venga para quedar de
acuerdo en la hora a que deberemos salir mañana.
|
|
|
|
SIMÓN.-
Bien está.
|
|
|
|
DON DIEGO.-
Ya te he dicho que no quiero que esto
se trasluzca, ni... ¿Estamos?
|
|
|
|
SIMÓN.-
No haya miedo que a nadie lo
cuente.
|
|
|
|
(SIMÓN se va por la puerta
del foro. Salen por la misma las tres mujeres con mantillas y basquiñas.
RITA deja un pañuelo atado sobre la mesa y
recoge las mantillas y las dobla.)
|
|
|
|
|
DOÑA IRENE,
DOÑA FRANCISCA,
RITA,
DON DIEGO.
|
|
|
DOÑA FRANCISCA.-
Ya estamos acá.
|
|
|
DOÑA IRENE.-
¡Ay! ¡Qué
escalera!
|
|
|
DON DIEGO.-
Muy bien venidas, señoras.
|
|
|
DOÑA IRENE.-
¿Conque usted, a lo que parece,
no ha salido?
(Se sientan
DOÑA IRENE y
DON DIEGO.)
|
|
|
DON DIEGO.-
No, señora. Luego, más
tarde, daré una vueltecita por ahí... He leído un rato.
Traté de dormir, pero en esta posada no se duerme.
|
|
|
DOÑA FRANCISCA.-
Es verdad que no... ¡Y
qué mosquitos! ¡Mala peste en ellos! Anoche no me dejaron parar...
Pero mire usted, mire usted
(Desata el pañuelo y manifiesta
algunas cosas de las que indica el diálogo.) cuántas
cosillas traigo. Rosarios de nácar, cruces de ciprés, la regla de
San Benito, una pililla de cristal... Mire usted qué bonita. Y dos
corazones de talco... ¡Qué sé yo cuánto viene
aquí!... ¡Ay!, y una campanilla de barro bendito para los
truenos... ¡Tantas cosas!
|
|
|
DOÑA IRENE.-
Chucherías que la han dado las
madres. Locas estaban con ella.
|
|
|
DOÑA FRANCISCA.-
¡Cómo me quieren todas! Y
mi tía, mi pobre tía, lloraba tanto... Es ya muy viejecita.
|
|
|
DOÑA IRENE.-
Ha sentido mucho no conocer a
usted.
|
|
|
DOÑA FRANCISCA.-
Sí, es verdad. Decía:
¿por qué no ha venido aquel señor?
|
|
|
DOÑA IRENE.-
El padre capellán y el rector
de los Verdes nos han venido acompañando hasta la puerta.
|
|
|
DOÑA FRANCISCA.-
Toma
(Vuelve a atar el pañuelo y se le
da a
RITA, la cual se va con él y con las
mantillas al cuarto de
DOÑA IRENE.) , guárdamelo
todo allí, en la escusabaraja. Mira, llévalo así de las
puntas... ¡Válgate Dios! ¡Eh! ¡Ya se ha roto la santa
Gertrudis de alcorza!
|
|
|
RITA.-
No importa; yo me la
comeré.
|
Escena III
|
|
|
DOÑA IRENE,
DOÑA FRANCISCA,
DON DIEGO.
|
|
|
DOÑA FRANCISCA.-
¿Nos vamos adentro,
mamá, o nos quedamos aquí?
|
|
|
DOÑA IRENE.-
Ahora, niña, que quiero
descansar un rato.
|
|
|
DON DIEGO.-
Hoy se ha dejado sentir el calor en
forma.
|
|
|
DOÑA IRENE.-
¡Y qué fresco tienen
aquel locutorio! Vaya, está hecho un cielo...
(Siéntase
DOÑA FRANCISCA junto a su
madre.)
|
|
|
DOÑA FRANCISCA.-
Pues con todo, aquella monja tan gorda
que se llama la madre Angustias, bien sudaba... ¡Ay, cómo sudaba
la pobre mujer!
|
|
|
DOÑA IRENE.-
Mi hermana es la que sigue siempre
bastante delicada. Ha padecido mucho este invierno... Pero, vaya, no
sabía qué hacerse con su sobrina la buena señora...
Está muy contenta de nuestra elección.
|
|
|
DON DIEGO.-
Yo celebro que sea tan a gusto de
aquellas personas a quienes debe usted particulares obligaciones.
|
|
|
DOÑA IRENE.-
Sí, Trinidad está muy
contenta; y en cuanto a Circuncisión, ya lo ha visto usted. La ha
costado mucho despegarse de ella; pero ha conocido que, siendo para su
bienestar, es necesario pasar por todo... Ya se acuerda usted de lo expresiva
que estuvo y...
|
|
|
DON DIEGO.-
Es verdad. Sólo falta que la
parte interesada tenga la misma satisfacción que manifiestan cuantos la
quieren bien.
|
|
|
DOÑA IRENE.-
Es hija obediente, y no se
apartará jamás de lo que determine su madre.
|
|
|
DON DIEGO.-
Todo eso es cierto, pero...
|
|
|
DOÑA IRENE.-
Es de buena sangre y ha de pensar
bien, y ha de proceder con el honor que la corresponde.
|
|
|
DON DIEGO.-
Sí, ya estoy; pero ¿no
pudiera, sin faltar a su honor ni a su sangre...?
|
|
|
DOÑA FRANCISCA.-
¿Me voy, mamá?
(Se levanta y vuelve a
sentarse.)
|
|
|
DOÑA IRENE.-
No pudiera, no señor. Una
niña educada, hija de buenos padres, no puede menos de conducirse en
todas ocasiones como es conveniente y debido. Un vivo retrato es la chica,
ahí donde usted la ve, de su abuela que Dios perdone, Doña
Jerónima de Peralta... En casa tengo el cuadro, ya le habrá usted
visto. Y le hicieron, según me contaba su merced para enviárselo
a su tío carnal el padre fray Serapión de San Juan
Crisóstomo, electo obispo de Mechoacán.
|
|
|
DON DIEGO.-
Ya.
|
|
|
DOÑA IRENE.-
Y murió en el mar el buen
religioso, que fue un quebranto para toda la familia... Hoy es y todavía
estamos sintiendo su muerte; particularmente mi primo Don Cucufate, regidor
perpetuo de Zamora, no puede oír hablar de Su Ilustrísima sin
deshacerse en lágrimas.
|
|
|
DOÑA FRANCISCA.-
¡Válgate Dios, qué
moscas tan...!
|
|
|
DOÑA IRENE.-
Pues murió en olor de
santidad.
|
|
|
DON DIEGO.-
Eso bueno es.
|
|
|
DOÑA IRENE.-
Sí señor; pero como la
familia ha venido tan a menos... ¿Qué quiere usted? Donde no hay
facultades... Bien que, por lo que pueda tronar, ya se le está
escribiendo la vida; y ¿quién sabe que el día de
mañana no se imprima, con el favor de Dios?
|
|
|
DON DIEGO.-
Sí, pues ya se ve. Todo se
imprime.
|
|
|
DOÑA IRENE.-
Lo cierto es que el autor, que es
sobrino de mi hermano político el canónigo de Castrojeriz, no la
deja de la mano; y a la hora de ésta lleva ya escritos nueve tomos en
folio, que comprenden los nueve años primeros de la vida del santo
obispo.
|
|
|
DON DIEGO.-
¿Conque para cada año un
tomo?
|
|
|
DOÑA IRENE.-
Sí señor; ese plan se ha
propuesto.
|
|
|
DON DIEGO.-
¿Y de qué edad
murió el venerable?
|
|
|
DOÑA IRENE.-
De ochenta y dos años, tres
meses y catorce días.
|
|
|
DOÑA FRANCISCA.-
¿Me voy, mamá?
|
|
|
DOÑA IRENE.-
Anda, vete. ¡Válgate
Dios, qué prisa tienes!
|
|
|
DOÑA FRANCISCA.-
¿Quiere usted
(Se levanta, y después de hacer
una graciosa cortesía a
DON DIEGO, da un beso a
DOÑA IRENE y se va al cuarto de
ésta.) que le haga una cortesía a la francesa,
señor Don Diego?
|
|
|
DON DIEGO.-
Sí, hija mía. A ver.
|
|
|
DOÑA FRANCISCA.-
Mire usted, así.
|
|
|
DON DIEGO.-
¡Graciosa niña!
¡Viva la Paquita, viva!
|
|
|
DOÑA FRANCISCA.-
Para usted una cortesía, y para
mi mamá un beso.
|
Escena IV
|
|
|
DOÑA IRENE,
DON DIEGO.
|
|
|
DOÑA IRENE.-
Es muy gitana, y muy mona, mucho.
|
|
|
DON DIEGO.-
Tiene un donaire natural que
arrebata.
|
|
|
DOÑA IRENE.-
¿Qué quiere usted?
Criada sin artificio ni embelecos de mundo, contenta de verse otra vez al lado
de su madre, y mucho más de considerar tan inmediata su
colocación, no es maravilla que cuanto hace y dice sea una gracia, y
máxime a los ojos de usted, que tanto se ha empeñado en
favorecerla.
|
|
|
DON DIEGO.-
Quisiera sólo que se explicase
libremente acerca de nuestra proyectada unión, y...
|
|
|
DOÑA IRENE.-
Oiría usted lo mismo que le he
dicho ya.
|
|
|
DON DIEGO.-
Sí, no lo dudo; pero el saber
que la merezco alguna inclinación, oyéndoselo decir con aquella
boquilla tan graciosa que tiene, sería para mí una
satisfacción imponderable.
|
|
|
DOÑA IRENE.-
No tenga usted sobre ese particular la
más leve desconfianza; pero hágase usted cargo de que a una
niña no la es lícito decir con ingenuidad lo que siente. Mal
parecería, señor Don Diego, que una doncella de vergüenza y
criada como Dios manda, se atreviese a decirle a un hombre: yo le quiero a
usted.
|
|
|
DON DIEGO.-
Bien; si fuese un hombre a quien
hallara por casualidad en la calle y le espetara ese favor de buenas a
primeras, cierto que la doncella haría muy mal; pero a un hombre con
quien ha de casarse dentro de pocos días, ya pudiera decirle alguna cosa
que... Además, que hay ciertos modos de explicarse...
|
|
|
DOÑA IRENE.-
Conmigo usa de más franqueza. A
cada instante hablamos de usted, y en todo manifiesta el particular
cariño que a usted le tiene... ¡Con qué juicio hablaba ayer
noche, después que usted se fue a recoger! No sé lo que hubiera
dado porque hubiese podido oírla.
|
|
|
DON DIEGO.-
¿Y qué? ¿Hablaba
de mí?
|
|
|
DOÑA IRENE.-
Y qué bien piensa acerca de lo
preferible que es para una criatura de sus años un marido de cierta
edad, experimentado, maduro y de conducta...
|
|
|
DON DIEGO.-
¡Calle! ¿Eso
decía?
|
|
|
DOÑA IRENE.-
No; esto se lo decía yo, y me
escuchaba con una atención como si fuera una mujer de cuarenta
años, lo mismo... ¡Buenas cosas la dije! Y ella, que tiene mucha
penetración, aunque me esté mal el decirlo... ¿Pues no da
lástima, señor, el ver cómo se hacen los matrimonios hoy
en el día? Casan a una muchacha de quince años con un arrapiezo
de dieciocho, a una de diecisiete con otro de veintidós: ella
niña, sin juicio ni experiencia, y él niño también,
sin asomo de cordura ni conocimiento de lo que es mundo. Pues, señor
(que es lo que yo digo), ¿quién ha de gobernar la casa?
¿Quién ha de mandar a los criados? ¿Quién ha de
enseñar y corregir a los hijos? Porque sucede también que estos
atolondrados de chicos suelen plagarse de criaturas en un instante, que da
compasión.
|
|
|
DON DIEGO.-
Cierto que es un dolor el ver rodeados
de hijos a muchos que carecen del talento, de la experiencia y de la virtud que
son necesarias para dirigir su educación.
|
|
|
DOÑA IRENE.-
Lo que sé decirle a usted es
que aún no había cumplido los diecinueve años cuando me
casé de primeras nupcias con mi difunto Don Epifanio, que esté en
el cielo. Y era un hombre que, mejorando lo presente, no es posible hallarle de
más respeto, más caballeresco... Y, al mismo tiempo, más
divertido y decidor. Pues, para servir a usted, ya tenía los cincuenta y
seis, muy largos de talle, cuando se casó conmigo.
|
|
|
DON DIEGO.-
Buena edad... No era un niño
pero...
|
|
|
DOÑA IRENE.-
Pues a eso voy... Ni a mí
podía convenirme en aquel entonces un boquirrubio con los cascos a la
jineta... No señor... Y no es decir tampoco que estuviese achacoso ni
quebrantado de salud, nada de eso. Sanito estaba, gracias a Dios, como una
manzana; ni en su vida conoció otro mal, sino una especie de
alferecía que le amagaba de cuando en cuando. Pero luego que nos
casamos, dio en darle tan a menudo y tan de recio, que a los siete meses me
hallé viuda y encinta de una criatura que nació después, y
al cabo y al fin se me murió de alfombrilla.
|
|
|
DON DIEGO.-
¡Oiga!... Mire usted si
dejó sucesión el bueno de Don Epifanio.
|
|
|
DOÑA IRENE.-
Sí, señor; ¿pues
por qué no?
|
|
|
DON DIEGO.-
Lo digo porque luego saltan con...
Bien que si uno hubiera de hacer caso... ¿Y fue niño, o
niña?
|
|
|
DOÑA IRENE.-
Un niño muy hermoso. Como una
plata era el angelito.
|
|
|
DON DIEGO.-
Cierto que es consuelo tener,
así, una criatura y...
|
|
|
DOÑA IRENE.-
¡Ay, señor! Dan malos
ratos, pero ¿qué importa? Es mucho gusto, mucho.
|
|
|
DON DIEGO.-
Ya lo creo.
|
|
|
DOÑA IRENE.-
Sí señor.
|
|
|
DON DIEGO.-
Ya se ve que será una delicia
y...
|
|
|
DOÑA IRENE.-
¿Pues no ha de ser?
|
|
|
DON DIEGO.-
... un embeleso el verlos juguetear y
reír, y acariciarlos, y merecer sus fiestecillas inocentes.
|
|
|
DOÑA IRENE.-
¡Hijos de mi vida!
Veintidós he tenido en los tres matrimonios que llevo hasta ahora, de
los cuales sólo esta niña me ha venido a quedar; pero le aseguro
a usted que...
|
Escena V
|
|
|
SIMÓN,
DOÑA IRENE,
DON DIEGO.
|
|
|
SIMÓN.-
(Sale por la puerta del foro.)
Señor, el mayoral está esperando.
|
|
|
DON DIEGO.-
Dile que voy allá... ¡Ah!
Tráeme primero el sombrero y el bastón, que quisiera dar una
vuelta por el campo.
(Entra
SIMÓN al cuarto de
DON DIEGO, saca un sombrero y un bastón, se
los da a su amo, y al fin de la escena se va con él por la puerta del
foro.) Conque ¿supongo que mañana tempranito
saldremos?
|
|
|
DOÑA IRENE.-
No hay dificultad. A la hora que a
usted le parezca.
|
|
|
DON DIEGO.-
A eso de las seis. ¿Eh?
|
|
|
DOÑA IRENE.-
Muy bien.
|
|
|
DON DIEGO.-
El sol nos da de espaldas... Le
diré que venga una media hora antes.
|
|
|
DOÑA IRENE.-
Sí, que hay mil chismes que
acomodar.
|
Escena VI
|
|
|
DOÑA IRENE,
RITA.
|
|
|
DOÑA IRENE.-
¡Válgame Dios! Ahora que
me acuerdo... ¡Rita!... Me le habrán dejado morir.
¡Rita!
|
|
|
RITA.-
Señora.
(Saca debajo del brazo almohadas y
sábanas.)
|
|
|
DOÑA IRENE.-
¿Qué has hecho del
tordo? ¿Le diste de comer?
|
|
|
RITA.-
Sí, señora. Más
ha comido que un avestruz. Ahí le puse en la ventana del pasillo.
|
|
|
DOÑA IRENE.-
¿Hiciste las camas?
|
|
|
RITA.-
La de usted ya está. Voy a
hacer esotras antes que anochezca, porque si no, como no hay más
alumbrado que el del candil, y no tiene garabato, me veo perdida.
|
|
|
DOÑA IRENE.-
Y aquella chica, ¿qué
hace?
|
|
|
RITA.-
Está desmenuzando un bizcocho
para dar de cenar a Don Periquito.
|
|
|
DOÑA IRENE.-
¡Qué pereza tengo de
escribir!
(Se levanta y se entra en su
cuarto.) Pero es preciso, que estará con mucho cuidado la pobre
Circuncisión.
|
|
|
RITA.-
¡Qué chapucerías!
No ha dos horas, como quien dice, que salimos de allá, y ya empiezan a
ir y venir correos. ¡Qué poco me gustan a mí las mujeres
gazmoñas y zalameras!
(Éntrase en el cuarto de
DOÑA FRANCISCA.)
|
Escena VII
|
|
|
CALAMOCHA.
|
|
|
CALAMOCHA.-
(Sale por la puerta del foro con unas
maletas, botas y látigos. Lo deja todo sobre la mesa y se
sienta.) ¿Conque ha de ser el número tres? Vaya en
gracia... Ya, ya conozco el tal número tres. Colección de bichos
más abundantes no la tiene el Gabinete de Historia Natural... Miedo me
da de entrar... ¡Ay! ¡ay!... ¡Y qué agujetas! Estas
sí que son agujetas... Paciencia, pobre Calamocha; paciencia... Y
gracias a que los caballitos dijeron: no podemos más; que si no, por
esta vez no veía yo el número tres, ni las plagas de
Faraón que tiene dentro... En fin, como los animales amanezcan vivos, no
será poco... Reventados están...
(Canta
RITA desde adentro.
CALAMOCHA se levanta
desperezándose.) ¡Oiga!... ¿Seguidillitas?... Y no
canta mal... Vaya, aventura tenemos... ¡Ay, qué desvencijado
estoy!
|
Escena VIII
|
|
|
RITA,
CALAMOCHA.
|
|
|
RITA.-
Mejor es cerrar, no sea que nos
alivien de ropa, y...
(Forcejeando para echar la
llave.) Pues cierto que está bien acondicionada la llave.
|
|
|
CALAMOCHA.-
¿Gusta usted de que eche una
mano, mi vida?
|
|
|
RITA.-
Gracias, mi alma.
|
|
|
CALAMOCHA.-
¡Calle!... ¡Rita!
|
|
|
RITA.-
¡Calamocha!
|
|
|
CALAMOCHA.-
¿Qué hallazgo es
éste?
|
|
|
RITA.-
¿Y tu amo?
|
|
|
CALAMOCHA.-
Los dos acabamos de llegar.
|
|
|
RITA.-
¿De veras?
|
|
|
CALAMOCHA.-
No, que es chanza. Apenas
recibió la carta de Doña Paquita, yo no sé adónde
fue, ni con quién habló, ni cómo lo dispuso; sólo
sé decirte que aquella tarde salimos de Zaragoza. Hemos venido como dos
centellas por ese camino. Llegamos esta mañana a Guadalajara, y a las
primeras diligencias nos hallamos con que los pájaros volaron ya. A
caballo otra vez, y vuelta a correr y a sudar y a dar chasquidos... En suma,
molidos los rocines, y nosotros a medio moler, hemos parado aquí con
ánimo de salir mañana... Mi teniente se ha ido al Colegio Mayor a
ver a un amigo, mientras se dispone algo que cenar... Esta es la historia.
|
|
|
RITA.-
¿Conque le tenemos
aquí?
|
|
|
CALAMOCHA.-
Y enamorado más que nunca,
celoso, amenazando vidas... Aventurado a quitar el hipo a cuantos le disputen
la posesión de su Currita idolatrada.
|
|
|
RITA.-
¿Qué dices?
|
|
|
CALAMOCHA.-
Ni más ni menos.
|
|
|
RITA.-
¡Qué gusto me das!...
Ahora sí se conoce que la tiene amor.
|
|
|
CALAMOCHA.-
¿Amor?... ¡Friolera!...
El moro Gazul fue para con él un pelele, Medoro un zascandil y Gaiferos
un chiquillo de la doctrina.
|
|
|
RITA.-
¡Ay, cuando la señorita
lo sepa!
|
|
|
CALAMOCHA.-
Pero acabemos. ¿Cómo te
hallo aquí? ¿Con quién estás? ¿Cuándo
llegaste? Qué...
|
|
|
RITA.-
Yo te lo diré. La madre de
Doña Paquita dio en escribir cartas y más cartas, diciendo que
tenía concertado su casamiento en Madrid con un caballero rico, honrado,
bien quisto, en suma, cabal y perfecto, que no había más que
apetecer. Acosada la señorita con tales propuestas, y angustiada
incesantemente con los sermones de aquella bendita monja, se vio en la
necesidad de responder que estaba pronta a todo lo que la mandasen... Pero no
te puedo ponderar cuánto lloró la pobrecita, qué afligida
estuvo. Ni quería comer, ni podía dormir... Y al mismo tiempo era
preciso disimular, para que su tía no sospechara la verdad del caso.
Ello es que cuando, pasado el primer susto, hubo lugar de discurrir
escapatorias y arbitrios, no hallamos otro que el de avisar a tu amo, esperando
que si era su cariño tan verdadero y de buena ley como nos había
ponderado, no consentiría que su pobre Paquita pasara a manos de un
desconocido, y se perdiesen para siempre tantas caricias, tantas
lágrimas y tantos suspiros estrellados en las tapias del corral. A pocos
días de haberle escrito, cata el coche de colleras y el mayoral Gasparet
con sus medias azules, y la madre y el novio que vienen por ella; recogimos a
toda prisa nuestros meriñaques, se atan los cofres, nos despedimos de
aquellas buenas mujeres, y en dos latigazos llegamos antes de ayer a
Alcalá. La detención ha sido para que la señorita visite a
otra tía monja que tiene aquí, tan arrugada y tan sorda como la
que dejamos allá. Ya la ha visto, ya la han besado bastante una por una
todas las religiosas, y creo que mañana temprano saldremos. Por esta
casualidad nos...
|
|
|
CALAMOCHA.-
Sí. No digas más...
Pero... ¿Conque el novio está en la posada?
|
|
|
RITA.-
Ése es su cuarto
(Señalando el cuarto de
DON DIEGO, el de
DOÑA IRENE y el de
DOÑA FRANCISCA.) , éste el de
la madre y aquél el nuestro.
|
|
|
CALAMOCHA.-
¿Cómo nuestro?
¿Tuyo y mío?
|
|
|
RITA.-
No, por cierto. Aquí dormiremos
esta noche la señorita y yo; porque ayer, metidas las tres en ese de
enfrente, ni cabíamos de pie, ni pudimos dormir un instante, ni respirar
siquiera.
|
|
|
CALAMOCHA.-
Bien. Adiós.
(Recoge los trastos que puso sobre la
mesa en ademán de irse.)
|
|
|
RITA.-
Y, ¿adónde?
|
|
|
CALAMOCHA.-
Yo me entiendo... Pero, el novio,
¿trae consigo criados, amigos o deudos que le quiten la primera
zambullida que le amenaza?
|
|
|
RITA.-
Un criado viene con él.
|
|
|
CALAMOCHA.-
¡Poca cosa!... Mira, dile en
caridad que se disponga, porque está en peligro. Adiós.
|
|
|
RITA.-
¿Y volverás presto?
|
|
|
CALAMOCHA.-
Se supone. Estas cosas piden
diligencia y, aunque apenas puedo moverme, es necesario que mi teniente deje la
visita y venga a cuidar de su hacienda, disponer el entierro de ese hombre,
y... ¿Conque ése es nuestro cuarto, eh?
|
|
|
RITA.-
Sí. De la señorita y
mío.
|
|
|
CALAMOCHA.-
¡Bribona!
|
|
|
RITA.-
¡Botarate! Adiós.
|
|
|
CALAMOCHA.-
Adiós, aborrecida.
(Éntrase con los trastos en el
cuarto de
DON CARLOS.)
|
Escena IX
|
|
|
DOÑA FRANCISCA,
RITA.
|
|
|
RITA.-
¡Qué malo es!... Pero...
¡Válgame Dios! ¡Don Félix aquí!... Sí,
la quiere, bien se conoce...
(Sale
CALAMOCHA del cuarto de
DON CARLOS, y se va por la puerta del
foro.) ¡Oh! Por más que digan, los hay muy finos; y
entonces, ¿qué ha de hacer una?... Quererlos; no tiene remedio,
quererlos... Pero ¿qué dirá la señorita cuando le
vea, que está ciega por él? ¡Pobrecita! ¿Pues no
sería una lástima que...? Ella es.
(Sale
DOÑA FRANCISCA.)
|
|
|
DOÑA FRANCISCA.-
¡Ay, Rita!
|
|
|
RITA.-
¿Qué es eso? ¿Ha
llorado usted?
|
|
|
DOÑA FRANCISCA.-
¿Pues no he de llorar? Si
vieras mi madre... Empeñada está en que he de querer mucho a ese
hombre... Si ella supiera lo que sabes tú, no me mandaría cosas
imposibles... Y que es tan bueno, y que es rico, y que me irá tan bien
con él... Se ha enfadado tanto, y me ha llamado picarona, inobediente...
¡Pobre de mí! Porque no miento ni sé fingir, por eso me
llaman picarona.
|
|
|
RITA.-
Señorita, por Dios, no se
aflija usted.
|
|
|
DOÑA FRANCISCA.-
Ya, como tú no lo has
oído... Y dice que Don Diego se queja de que yo no le digo nada... Harto
le digo, y bien he procurado hasta ahora mostrarme delante de él, que no
lo estoy por cierto, y reírme y hablar niñerías... Y todo
por dar gusto a mi madre, que si no... Pero bien sabe la Virgen que no me sale
del corazón.
(Se va oscureciendo lentamente el
teatro.)
|
|
|
RITA.-
Vaya, vamos, que no hay motivo
todavía para tanta angustia... ¿Quién sabe?... ¿No
se acuerda usted ya de aquel día de asueto que tuvimos el año
pasado en la casa de campo del intendente?
|
|
|
DOÑA FRANCISCA.-
¡Ay! ¿Cómo puedo
olvidarlo?... Pero ¿qué me vas a contar?
|
|
|
RITA.-
Quiero decir que aquel caballero que
vimos allí con aquella cruz verde, tan galán, tan fino...
|
|
|
DOÑA FRANCISCA.-
¡Qué rodeos!... Don
Félix. ¿Y qué?
|
|
|
RITA.-
Que nos fue acompañando hasta
la ciudad...
|
|
|
DOÑA FRANCISCA.-
Y bien... Y luego volvió, y le
vi, por mi desgracia, muchas veces... Mal aconsejada de ti.
|
|
|
RITA.-
¿Por qué,
señora?... ¿A quién dimos escándalo? Hasta ahora
nadie lo ha sospechado en el convento. Él no entró jamás
por las puertas, y cuando de noche hablaba con usted, mediaba entre los dos una
distancia tan grande, que usted la maldijo no pocas veces... Pero esto no es el
caso. Lo que voy a decir es que un amante como aquél no es posible que
se olvide tan presto de su querida Paquita... Mire usted que todo cuanto hemos
leído a hurtadillas en las novelas no equivale a lo que hemos visto en
él... ¿Se acuerda usted de aquellas tres palmadas que se
oían entre once y doce de la noche, de aquella sonora punteada con tanta
delicadeza y expresión?
|
|
|
DOÑA FRANCISCA.-
¡Ay, Rita! Sí, de todo me
acuerdo, y mientras viva conservaré la memoria... Pero está
ausente... y entretenido acaso con nuevos amores.
|
|
|
RITA.-
Eso no lo puedo yo creer.
|
|
|
DOÑA FRANCISCA.-
Es hombre, al fin, y todos
ellos...
|
|
|
RITA.-
¡Qué bobería!
Desengáñese usted, señorita. Con los hombres y las mujeres
sucede lo mismo que con los melones de Añover. Hay de todo; la
dificultad está en saber escogerlos. El que se lleve chasco en la
elección, quéjese de su mala suerte, pero no desacredite la
mercancía... Hay hombres muy embusteros, muy picarones; pero no es
creíble que lo sea el que ha dado pruebas tan repetidas de perseverancia
y amor. Tres meses duró el terrero y la conversación a oscuras, y
en todo aquel tiempo, bien sabe usted que no vimos en él una
acción descompuesta, ni oímos de su boca una palabra indecente ni
atrevida.
|
|
|
DOÑA FRANCISCA.-
Es verdad. Por eso le quise tanto, por
eso le tengo tan fijo aquí... aquí...
(Señalando el pecho.)
¿Qué habrá dicho al ver la carta?... ¡Oh! Yo bien
sé lo que habrá dicho...: ¡Válgate Dios! ¡Es
lástima! Cierto. ¡Pobre Paquita!... Y se acabó... No
habrá dicho más... Nada más.
|
|
|
RITA.-
No, señora; no ha dicho
eso.
|
|
|
DOÑA FRANCISCA.-
¿Qué sabes
tú?
|
|
|
RITA.-
Bien lo sé. Apenas haya
leído la carta se habrá puesto en camino y vendrá volando
a consolar a su amiga... Pero...
(Acercándose a la puerta del
cuarto de
DOÑA IRENE.)
|
|
|
DOÑA FRANCISCA.-
¿Adónde vas?
|
|
|
RITA.-
Quiero ver si...
|
|
|
DOÑA FRANCISCA.-
Está escribiendo.
|
|
|
RITA.-
Pues ya presto habrá de
dejarlo, que empieza a anochecer... Señorita, lo que la he dicho a usted
es la verdad pura. Don Félix está ya en Alcalá.
|
|
|
DOÑA FRANCISCA.-
¿Qué dices? No me
engañes.
|
|
|
RITA.-
Aquél es su cuarto... Calamocha
acaba de hablar conmigo.
|
|
|
DOÑA FRANCISCA.-
¿De veras?
|
|
|
RITA.-
Sí, señora... Y le ha
ido a buscar para...
|
|
|
DOÑA FRANCISCA.-
¿Conque me quiere?...
¡Ay, Rita! Mira tú si hicimos bien de avisarle... Pero ¿ves
qué fineza?... ¿Si vendrá bueno? ¡Correr tantas
leguas sólo por verme... porque yo se lo mando!... ¡Qué
agradecida le debo estar!... ¡Oh!, yo le prometo que no se quejará
de mí. Para siempre agradecimiento y amor.
|
|
|
RITA.-
Voy a traer luces. Procuraré
detenerme por allá abajo hasta que vuelvan... Veré lo que dice y
qué piensa hacer, porque hallándonos todos aquí, pudiera
haber una de Satanás entre la madre, la hija, el novio y el amante; y si
no ensayamos bien esta contradanza, nos hemos de perder en ella.
|
|
|
DOÑA FRANCISCA.-
Dices bien... Pero no; él tiene
resolución y talento, y sabrá determinar lo más
conveniente... Y ¿cómo has de avisarme?... Mira que así
que llegue le quiero ver.
|
|
|
RITA.-
No hay que dar cuidado. Yo le
traeré por acá, y en dándome aquella tosecilla seca...
¿Me entiende usted?
|
|
|
DOÑA FRANCISCA.-
Sí, bien.
|
|
|
RITA.-
Pues entonces no hay más que
salir con cualquier excusa. Yo me quedaré con la señora mayor; la
hablaré de todos sus maridos y de sus concuñados, y del obispo
que murió en el mar... Además, que si está allí Don
Diego...
|
|
|
DOÑA FRANCISCA.-
Bien, anda; y así que
llegue...
|
|
|
RITA.-
Al instante.
|
|
|
DOÑA FRANCISCA.-
Que no se te olvide toser.
|
|
|
RITA.-
No haya miedo.
|
|
|
DOÑA FRANCISCA.-
¡Si vieras qué consolada
estoy!
|
|
|
RITA.-
Sin que usted lo jure lo creo.
|
|
|
DOÑA FRANCISCA.-
¿Te acuerdas, cuando me
decía que era imposible apartarme de su memoria, que no habría
peligros que le detuvieran, ni dificultades que no atropellara por
mí?
|
|
|
RITA.-
Sí, bien me acuerdo.
|
|
|
DOÑA FRANCISCA.-
¡Ah!... Pues mira cómo me
dijo la verdad.
(DOÑA FRANCISCA se va
al cuarto de
DOÑA IRENE;
RITA, por la puerta del foro.)
|
  Acto II
Escena I
|
|
|
Se irá oscureciendo lentamente el
teatro, hasta que al principio de la escena tercera vuelve a
iluminarse.
|
|
|
DOÑA FRANCISCA.-
Nadie parece aún...
(DOÑA FRANCISCA se
acerca a la puerta del foro y vuelve.) ¡Qué impaciencia
tengo!... Y dice mi madre que soy una simple, que sólo pienso en jugar y
reír, y que no sé lo que es amor... Sí, diecisiete
años y no cumplidos; pero ya sé lo que es querer bien, y la
inquietud y las lágrimas que cuesta.
|
Página [2]
WWW.PROYECTOSALONHOGAR.COM
|
|
|